Obed Campos (QEPD) y aquel periodismo de Nuevo León
Eloy Garza
En aquellos años de furor y testosterona desparramada en lugares “ NON SANCTOS”, éramos cínicos, bohemios y sentimentales.
Yo no tenía ni un peso en la bolsa porque me había peleado con papá y debí tomar la decisión más extrema y traumática en la vida de cualquier muchacho: ponerme a trabajar.
De manera que le pedí empleo a Jesús Árias quien me remitió con el ínclito Noé Hernández Santoyo. Dado que Noé tomó literal mi petición (lo que yo quería en realidad era ganarme un dinerito, no precisamente trabajar) me mandó a su vez con un periodista legendariamente irónico, fino y negrero: Jorge Villegas.
Confieso sin falsa humildad que lo poco que sé del exótico oficio de juntar palabras y urdir ideas en forma de oraciones se lo debo a Jorge Villegas, maestro, mentor y casi segundo padre para mí (no negaré los resquicios oscuros y la faceta crematística, pero dejo para otra ocasión la pureza ética).
Apenas llegué a mi cita con don Jorge este me impartió tres lecciones magistrales: la primera fue de paciencia (me dejó esperando dos horas afuera de su oficina); la segunda fue de confianza (me ofreció un sueldo tres veces superior al de un principiante) y la tercera lección fue de sometimiento esclavista (me pidió escribir de lunes a domingo dos columnas de trascendidos, la columna vespertina y un artículo firmado con mi propio nombre).
La primera lección me volvió budista zen sin saber ni jota de filosofía oriental, la segunda la sigo cumpliendo al pie de la letra con resultados más o menos decorosos y la tercera cambió mi vida para siempre porque yo no puedo dormirme un sólo día de mi vida sin antes tomarme un alprazolam y sin escribir religiosamente tres páginas diarias a mano y sin recesos con la consigna desalmada de Jorge Villegas: “yo a mis musas las tengo asalariadas”.
Esa tarde, le pregunté a Villegas en su oficina a partir de qué semana comenzaría mi trabajo a fin de administrar con justa anticipación mis tiempos y mis pausas de descanso. Y me respondió con sarcasmo perverso: “ya comenzaste a chambear desde el momento en que te sentaste en ese sillón”.
Don Jorge marcó por interfón al responsable de la sección de nota roja y en tres minutos estaba ya con nosotros un muchacho grandote, delgado, de calvicie incipiente, traje cruzado y corbata roja, que no paraba de hablar a gritos ni de reírse estruendosamente y que desde entonces sin ambages ni remilgos, fue como mi hermano. No me excedo si afirmo que ese muchacho grandulón y extrovertido fue uno de los mejores reporteros de nota roja que ha dado Nuevo León.
Dijo don Jorge: “Eloy, este es Obed Campos y Obed este es Eloy Garza. Llévatelo a la oficina más lujosa de redacción y te lo encargo mucho”.
La oficina más lujosa de redacción resultó ser un cubículo tamaño jaula de canario, con apenas espacio para una persona sentada, y con paredes de vidrio donde Obed pegaba con cinta adhesiva su material de trabajo: fotografías en blanco y negro de cuerpos sin cabeza, atropellados en posiciones grotescas, cuellos con signos de estrangulamiento, miembros mutilados, cadáveres torturados y una foto triste con la muchacha más hermosa del mundo, nariz respingada, ojos claros, serenos, cejas depiladas, rostro angelical, labios seductores, cuerpo tentador y una limpia perforación de bala en medio de las cejas.
Sin embargo, lo peor no fueron esas imágenes ingratas, sino una computadora con el teclado más complejo del mundo, dónde la “ñ” era “m”, la coma era un acento, la “t” era un signo de interrogación y la “r” eran dos teclas aplanadas al mismo tiempo.
En ese armatoste demoníaco tuve que sacar en menos de 3 horas nocturnas los cuatro textos de rigor. No era una hazaña; fue una inhumana y ruin tortura china.
Afuera de mi lujosa oficina me esperaba un tal Eduardo Parra para escribir su reportaje policiaco de la víspera. Aprendí a escribir con rapidez olímpica porque no tenía de otra y no quería verme menos que Obed Campos, el redactor más rápido del oeste.
Sin errores ortográficos, con claridad meridiana y siguiendo las reglas ortodoxas de la composición de una nota de prensa, Obed producía en serie las cuatro páginas que en aquel entonces comprendía la sección de nota roja. Escribía con una concentración de poseso y dando tecladazos de martillo; los ojos lumínicos de fanático luterano y atando cabos hasta dar muchas veces con el culpable antes de que el ministerio público iniciara formalmente las pesquisas.
Por cada nota un cigarro y por cada edición impresa una ronda de cervezas en un restaurante abierto las 24 horas. Hasta ese local, frente a la estación de autobuses y al lado de la Arena Coliseo, le llevaban los forenses a Obed el cadáver del crimen de esa noche (todavía los muertos se contabilizaban en promedio no más de uno por jornada).
Obed medía el cuerpo desguazado, analizaba cada orificio de bala, escuchaba desdeñoso a los judiciales, leía el parte oficial y deducía con olfato de sabueso de qué se trataba el hecho criminal correspondiente.
Yo solo veía a lo lejos el procedimiento de mi amigo porque para esas horas ya estaba comenzando a devorar la nueva novela de García Márquez o de Vargas Llosa, que había comprado con buena parte de mi quincena porque yo lo que quería en mis sueños guajiros de chamaco iluso, era ser literato.
Eran otros tiempos. Otros reporteros. Otro periodismo y otros delirios hormonales. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
Share this content:



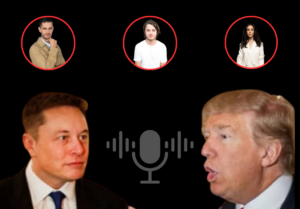

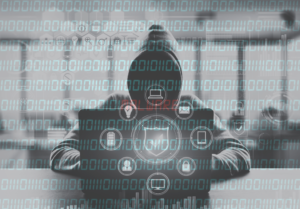




Publicar comentario